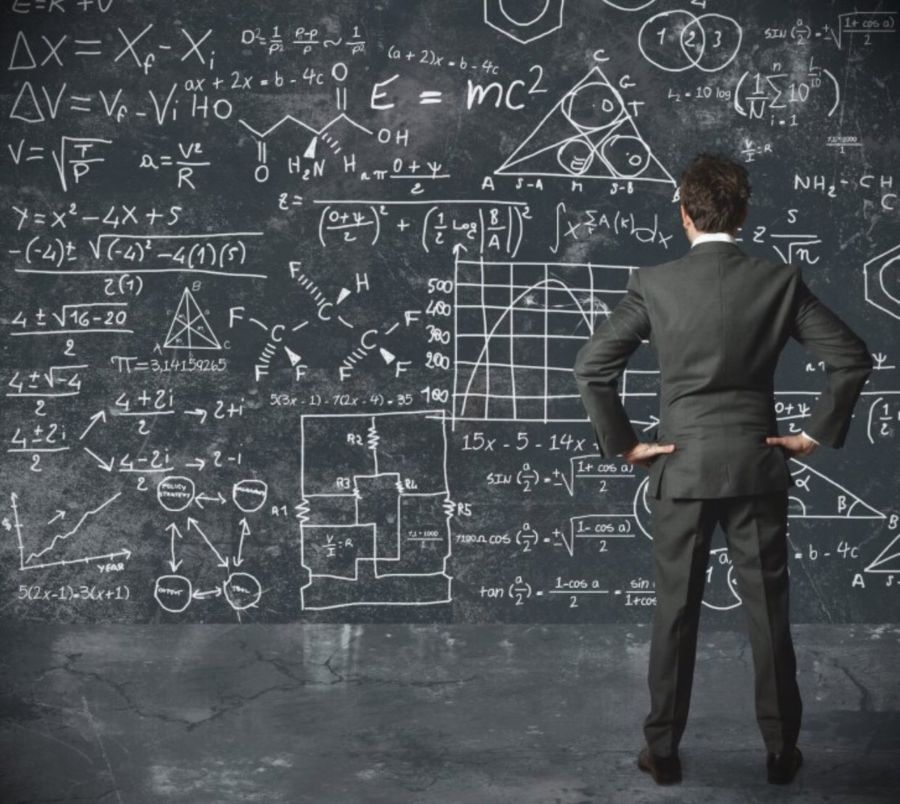Holger Saavedra | EDUCACCIÓN
Mi verdadero aprendizaje de la matemática no ocurrió en la escuela sino en mi casa, y empezó a mis nueve años. Se lo debo a la inquilina de mi abuelo, una matemática francesa que vino a hacer turismo en Cuzco y terminó quedándose para siempre a vivir en Urubamba. La inquilina después se hizo docente en la universidad San Antonio de Abad y hasta creó la Facultad de Informática y Sistemas. Con semejante tutora, me iba al colegio no a aprender nada nuevo, sino a demostrar lo que ya había aprendido en casa. Por entonces, el único afán de mis esfuerzos era rendir un buen examen, mi profesor del colegio tomaba uno todos los sábados y toda mi motivación estaba en obtener la nota más alta. Ese mismo afán por la nota y el mérito –que tanto alientan padres y maestros– me llevo a participar con gran éxito de la primera olimpiada matemática que se organizó en Cusco, por iniciativa, precisamente, de la académica francesa. Eran tiempos donde buscar sobresalir era mejor que querer saber más.
Las cosas empezaron a cambiar cuando obtuve una beca para estudiar la carrera de matemática en una universidad europea. En mi pueblo, en la comunidad campesina de Maras, la noticia de mi beca causó tanta alegría que me hicieron una despedida a lo grande, una fiesta que duró como quince días. Hasta el alcalde, que me tenía mucha estima, estuvo presente.
Fue el examen de ingreso a la Facultad de Físico-Matemáticas y Ciencias Naturales que me propusieron, tan inusual, tan extraño, tan fuera de lo común, el que rompió todos mis esquemas y, la verdad, me cambió el enfoque que tenía de las matemáticas para siempre.
Fuimos catorce los postulantes, de diferentes nacionalidades. Nos reunieron en una inmensa biblioteca especializada, nos dieron un cuestionario con 100 problemas matemáticos, para que elijamos libremente los de nuestra preferencia, y nos dijeron que podíamos consultar los libros de matemática que quisiéramos para rendir el examen. Había incluso una bibliotecaria a nuestra disposición para orientarnos sobre los libros que allí había. Solo queremos saber en qué nivel de matemática está cada uno, nos dijo, para ver en qué grupo ubicarlos o para derivarlos a otra especialidad si sus conocimientos no alcanzan el nivel mínimo esperado. Disfruten su examen, fueron sus últimas palabras antes de retirarse. Era la primera vez que rendía una prueba sin la vigilancia de un profesor y con toda la libertad del mundo para consultar libros y cuadernos y hasta para usar calculadora. En los primeros años de la década del 80 del siglo XX, aún no había internet ni computadoras.
Dos horas después regresó la docente a cargo. Allí vino la segunda sorpresa. Nos propuso hacer un alto y cambiar de la modalidad individual a la grupal. Me pidieron incluso juntarme con otros estudiantes latinos para que tenga facilidad con el idioma y nos dio tres horas más para desarrollar el examen. La modalidad universitaria que yo conocía en el Perú era otra radicalmente distinta: ciento veinte preguntas, todas obligatorias, para responder en dos horas, de manera individual y en silencio, sin libros sobre la mesa. Pero allí se podía conversar, incluso se podía elegir qué preguntas responder y cuántas. Más tarde comprendería que esa extraña clase de exámenes era la que se acostumbraba rendir en aquella universidad.
Hubo una disonancia más. Yo estaba habituado a resolver los problemas matemáticos en una hoja borrador, para pasarlo en limpio después en la hoja del examen, con el orden y pulcritud que estaba acostumbrado, sin los garabatos típicos del ensayo-error previo. Pero cumplidas las cinco horas, la profesora regresó y nos pidió que entreguemos todo tal como estaba. Por si fuera poco, solo pude resolver dos preguntas. Desconcertado, tuve que entregar mis garabatos y la angustia marcó mi espera por siete largos días, hasta recibir los resultados.
Los resultados no se publicaron en una vitrina. La profesora entrevistó a cada uno para conversar sobre sus respuestas. Yo no estaba optimista. Dos preguntas de 100, era un fracaso seguro. El diálogo que sostuve con ella giró exclusivamente sobre mis garabatos en borrador y para mi sorpresa –una más- ella los había entendido perfectamente. Entonces me dijo sus conclusiones.
“Usted ha recibido una formación lógico positivista y le han cultivado un razonamiento matemático ordenado y certero, porque le han convencido que existe una verdad única y absoluta, por eso tiene miedo de cometer errores, tiene miedo de enfrentarse a lo incierto”. Nunca nadie me había descrito con un perfil como ese. Pero no me excluyeron. Me dijeron que estaba admitido, que no me preocupe porque nadie había respondido más de dos o tres preguntas, pero me advirtió que, si quería estudiar matemáticas, tenía que cambiar radicalmente mis prácticas de estudio. De lo contrario, me iban a derivar a la facultad de ingeniería.
¿Podría reinventarme a esas alturas? Todo mi aprendizaje matemático era algorítmico y me había habituado a hacer todo paso a paso, si veía un camino de solución lo seguía, aunque sea el más largo, no buscaba atajos. Ahora me sentía muy cuestionado, yo que había sido siempre un alumno destacado en Cuzco, cuatro veces campeón de matemáticas. Nunca me habían hecho ninguna crítica parecida, estaba habituado a los elogios y no estaba acostumbrado a resolver problemas heurísticos ni tipo rompecabezas.
Me asignaron a un grupo de tutores con fines, digamos, de reentrenamiento. Tenía un margen de dos meses antes de que empezaran las clases y debía obtener su opinión favorable para poder entrar a la facultad de matemática. Dejar atrás el esquema positivista de razonamiento matemático certero que había formado mi identidad desde niño y en solo 60 días, fue durísimo, pero pude hacerlo, al menos en el grado suficiente para lograr ser admitido.
Mi primer día de clases me depararía la última sorpresa. El programa decía «Ajedrez: clases teóricas» durante las 3 primeras horas de la mañana. Por si fuera poco, decía además «Talleres de Ajedrez» los días sábados. Yo no he venido a jugar ajedrez, he venido a estudiar matemática, le dije a Navarro, un estudiante chileno más enrazado que yo y mucho menos esquemático en su forma de razonar. Él, en cambio, estaba entusiasmado. Después entendería por qué se estudiaba ajedrez en los cursos de matemática.
Cuando llegó el profesor con su tablero de ajedrez y empezó a desarrollar sus fundamentos teóricos, empecé a aprender más de lo que ya sabía sobre el juego, pero no comprendí el objetivo sino hasta la segunda semana en que tocó la evaluación. Ese día, el profesor dibujó un problema en la pizarra y pidió que cada uno pensara y lo resolviera en su asiento. Yo estaba acostumbrado a resolver problemas matemáticos en una hoja de papel y eso fue lo que empecé a hacer. Estaba seguro que en no más de 15 minutos tendría la respuesta. Pero no habría pasado 3 minutos cuando un estudiante del grupo levantó la mano y después de él, otro y otro más. Ninguno tenía un papel sobre la mesa ¿Cómo podía ser posible?
Cuando el primero de ellos salió a explicar su respuesta, pensé que iba a escribir en la pizarra el procedimiento, pero no fue así. Empezó por explicar una especie de estrategia genérica para resolver ese tipo de problema, para después, utilizando esta estrategia y algunas transformaciones matemáticas llegar a una expresión que le permitió resolverlo. No escribió nada. Entonces me di cuenta, por primera vez en mi vida, que yo no tenía comprensión oral de textos matemáticos. Jamás había visto a una persona resolver verbalmente un problema de esta naturaleza. Hasta entonces había pensado que un problema matemático se resolvía con papel y lápiz. Nunca me hubiese imaginado, en esa época, que el tangram, por ejemplo, era un problema matemático, que los rompecabezas podían ser problemas matemáticos, que con el ajedrez se podía aprender matemática.
Ese día recordé las palabras que mi tutora, la francesa, me decía de niño: no rinde un buen examen el que sabe más sino el que mejor piensa en ese momento. Ese día entendí, además, uno de sus consejos, uno que nunca seguí: si quieres seguir progresando en matemática, tienes que estudiar ajedrez 2 horas cada día, tienes que hacer música, tienes que aprender lenguas y cuando te quede tiempo, estudias matemática. Ese día aprendí, además, que la forma de evaluación determina la orientación del aprendizaje de la matemática. Ese día fui otro.
Lima, 9 de marzo de 2020