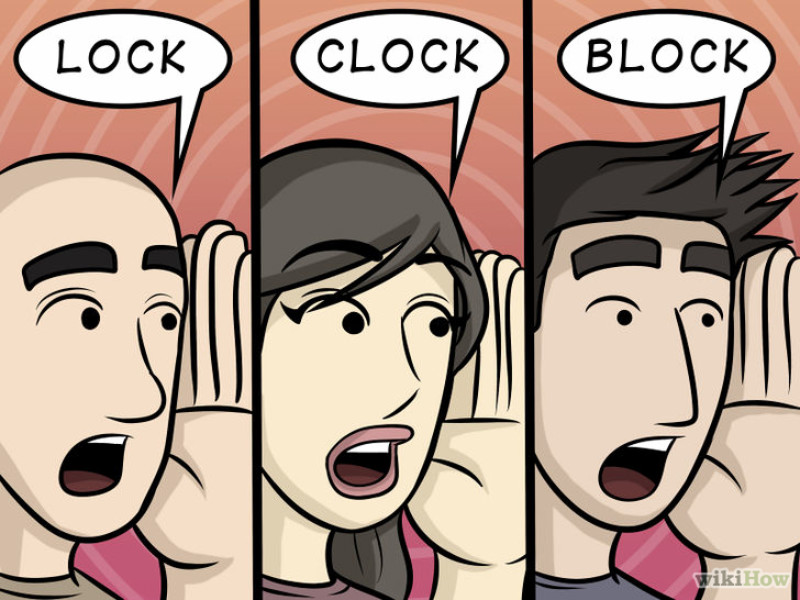Luis Guerrero Ortiz / Para EDUCACCIÓN
Alguien me dijo alguna vez que las personas no nos dábamos cuenta de la brecha, a veces enorme, entre aquello que pensamos, las palabras que elegimos para decirlo y lo que el otro finalmente nos entiende después de oírnos. La ruptura de esta cadena es fuente de distorsiones enormes en la comunicación, más aún cuando hablamos de temas que no compartimos usualmente y que a nuestro eventual interlocutor le resultan extraños. Sin embargo, muchas veces es la prisa o la urgencia que nos mueve, la que no nos permite detenernos a verificar la eficacia de la comunicación.
Por ejemplo, el cuarto y quinto compromiso de gestión escolar plantea a los directores escolares que se hagan cargo de construir un clima de convivencia favorable a los aprendizajes, de monitorear el desempeño de sus docentes y de acompañarlos pedagógicamente. Noten que en una simple frase de tres líneas he colocado tres desafíos de enorme envergadura para el director. ¿Estamos seguros que nos estamos entendiendo cuando hablamos de estas cosas? ¿Estamos seguros que queda claro la dimensión de las tareas que suponen? Tengo la impresión que no. Vamos por partes.
Gestionar el clima escolar a favor de una convivencia armoniosa y colaborativa supone hacerse cargo del tejido de las relaciones humanas al interior de la institución. Digamos, para empezar, supone enfrentar los problemas de desconfianza, rivalidades, hostigamientos y discriminaciones que no son ajenos a las escuelas y que pueden caracterizar a todo grupo social cuyos miembros no han construido vínculos de mutua necesidad. Es que propiciar un ambiente distendido y de colaboración pasa primero por allanar el terreno. Hacer solo esto podría consumir una parte significativa del tiempo del director y le demandaría además un entrenamiento especial, pues debe saber interactuar con una multitud de subjetividades que no siempre se muestran de manera transparente, sino que disimulan más bien sus verdaderas posturas, sentimientos y actitudes.
Aunque suene ocioso decirlo, afrontar este reto camina bastante más lejos que el solo acto de instalación de un Comité de Tutoría, de la formulación de un reglamento que norme la convivencia, de la habilitación del portal SÍSEVE o del Libro de Incidencias, aunque todos estos dispositivos sean innegablemente necesarios. El problema es que si asociamos la gestión del clima escolar a la activación de instancias y herramientas como estas, las cosas lucen simples y toda la complejidad que implica transformar el clima institucional de una escuela pareciera reducirse a eso. Alguien me podría decir que esto es solo un comienzo. Yo puedo entenderlo solo si sabemos qué viene después, cómo pensamos abordarlo y si nos estamos preparando para esa fase. De lo contrario, querrá decir que esto es todo.
Monitorear la práctica docente supone construir acuerdos previos entre docentes y directivos sobre los criterios y los medios en base a los cuales se va a recoger información sobre su quehacer pedagógico en el aula. Supone, asimismo, acuerdos sobre el uso de esa información, previniendo toda clase de aprensiones, pues se trata de hacer seguimiento a n conjunto de decisiones dirigidas a mejorar su desempeño, afrontando juntos las dificultades del camino. Supone además una comprensión profunda de las competencias específicas que plantea el Marco de Buen Desempeño Docente, pues allí están claramente dibujados los referentes para juzgar una buena práctica.
Sin embargo, ¿qué pasaría si enfoco el monitoreo en el uso del tiempo, los instrumentos y materiales educativos entregados a las escuelas? No discuto que es bueno empezar por algo porque no se puede hacer todo a la vez, pero hacer que el tiempo de clases no se desperdicie en actividades ajenas a la enseñanza no tienen que ver con monitoreo sino con supervisión, pues lo que está en juego es el respeto a las reglas básicas del trabajo profesional y no la habilidad pedagógica del profesor. Y asociar el monitoreo pedagógico a la verificación del uso de materiales y herramientas, sin criterios claros de calidad de su empleo, nuevamente me remite a una lógica de supervisión antes que de seguimiento al desempeño cualitativo del docente en el ejercicio de su rol. Luego, sin querer, terminamos reduciendo el monitoreo pedagógico a rutinas de inspección.
Acompañar pedagógicamente a los docentes plantea exigencias aún mayores. Supone, para empezar, saber observar su desempeño en el aula, distinguiendo y correlacionando sobre la marcha los diversos aspectos que configuran una buena práctica, lo que exige al director manejar un conjunto de indicadores cualitativos. Este ejercicio es complejo y requiere ejercitación, pues no se trata de verificar simplemente si el docente usa un determinado instrumento o si hace las cosas tal como se le indicó. Supone también una capacidad de retroalimentación muy efectiva, que se asienta en habilidades sociales básicas como la empatía y la asertividad, y que exige además al director acompañante una cuota de paciencia, respeto y prudencia. Naturalmente, le exige también la capacidad de describir con precisión lo que observó hacer para cotejarlo con el estándar deseable de desempeño, alcanzando las pautas exactas que cada docente necesita para dar un paso adelante –uno, no cinco ni diez- respecto de lo que sabe hacer.
El problema empieza cuando, con extremo pragmatismo, volvemos a enfocar el acompañamiento al uso pedagógico del tiempo, así como al uso de herramientas pedagógicas, materiales y recursos educativos. A diferencia del monitoreo, el acompañamiento ya no se hace con una lista de chequeo, exige más bien el uso del criterio del acompañante para explicar lo que observa, para ponerlo en contexto y para darle el justo valor. Entonces, ¿qué pasaría si el director observa que uno o varios de sus docentes no usan las sesiones de aprendizaje que distribuyó la UGEL, porque demuestra capacidad para hacer una buena clase sin necesidad de ellas? ¿Qué pasaría si observa una clase donde el maestro conduce bien el proceso y logra sus objetivos sin usar ningún material educativo, porque no era estrictamente necesario para esa ocasión? ¿Tendría que reprochárselo y forzarlos a utilizarlos, pues el acompañamiento se lo han definido en función de eso? Me dirán que poner el ojo en esos aspectos es más concreto y es algo que todos pueden hacer sin dificultad. Es posible que sea así, solo que eso no es acompañamiento pedagógico.

Lo que he querido mostrar con estos tres ejemplos es que tres ideas de enorme y comprobada importancia por su trascendencia para la mejora de los aprendizajes, pueden terminar diluyéndose y reduciéndose a simples actos rutinarios cuya única virtud terminará siendo el de ser fácilmente verificables en el marco de cualquier inspección. Y no es que esos actos sean errados o innecesarios en sí mismos, sino que su significado se termina distorsionando en el proceso mismo de la comunicación. Las razones pueden ser tres.
En primer lugar, porque asumimos que quien nos escucha comparte nuestras mismas premisas y les asigna los mismos significados que nosotros, ahorrándonos las explicaciones u ofreciéndolas de manera rápida y superficial para pasar cuanto antes a las demandas de acción. En segundo lugar, porque en un sano afán por eludir las complejidades innecesarias que conlleva poner en práctica una idea determinada, formulamos esas demandas de acción incurrimos en simplificaciones extremas, sin detenernos a examinar si en alguna parte del proceso terminamos perdiendo de vista su sentido y nos salimos literalmente del camino. En tercer lugar, porque seguimos prisioneros de la ilusión de que los instrumentos lo son todo y por eso imaginamos que la calidad de la acción pedagógica consiste en el uso simultáneo y a gran escala de las mismas herramientas. Pareciera que los problemas de la educación pueden resolverse entregando a los actores una mochila cargada de toda clase de dispositivos con garantía de fábrica, cuya sola aplicación nos basta.
He utilizado de ejemplo dos de los seis compromisos de gestión escolar, pero podría haber utilizado otros, digamos, en el campo de las intervenciones dirigidas a mejorar la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes, porque el fenómeno recorre desde hace por lo menos dos décadas el diseño e implementación de las políticas educativas. Lo que hace viable una política es que los actores a quienes se dirige y cuyo roles busca modificar, se convenzan de que es bueno cambiar y deseen hacerlo. Lo que viene a continuación es prepararlos para hacer bien las cosas que les proponemos y, acto seguido, darle las condiciones necesarias para que puedan hacerlo sin tropiezos. Pero si los que tropezamos somos nosotros y en el primer escalón, porque comunicamos mal lo que podría ser una idea potente, lo más probable es que, finalmente, lo que terminen haciendo docentes y directores sea apenas un pálido y distorsionado reflejo de aquella idea feliz.
Hace varios años pedí una sopa menestrón en un restaurante italiano en Cusco y me sirvieron un caldo color verde claro, en cuya superficie no asomaba la carne, el choclo, las habas, los frejoles, las papas ni los fideos que caracterizan a este sabroso plato. Cuando lo rechacé, en el supuesto de que se trataba de una confusión, vino el Chef en persona a darme una serie de explicaciones inútiles, pues al final de nuestro diálogo terminó aceptando que se trataba de una versión, digamos, libre e imaginativa de la tradicional sopa italiana. El problema era que se seguía llamando menestrón y así se ofrecía a la clientela.
No puede pasarnos lo mismo, justamente, con las políticas que están dirigidas a cambiar el rostro de la escuela, la gestión y la enseñanza en el país. Estoy seguro que podemos hacerlo mejor si nos entendemos mejor. Como todo en la vida, si vamos más despacio, llegaremos más lejos.
Lima, 10 de Octubre de 2016